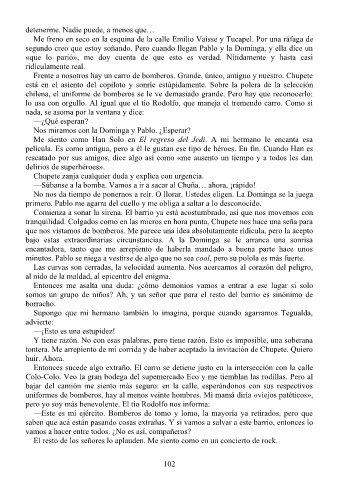Page 102 - El club de los que sobran
P. 102
detenerme. Nadie puede, a menos que…
Me freno en seco en la esquina de la calle Emilio Vaisse y Tucapel. Por una ráfaga de
segundo creo que estoy soñando. Pero cuando llegan Pablo y la Dominga, y ella dice un
«que lo parió», me doy cuenta de que esto es verdad. Nítidamente y hasta casi
ridículamente real.
Frente a nosotros hay un carro de bomberos. Grande, único, antiguo y nuestro. Chupete
está en el asiento del copiloto y sonríe estúpidamente. Sobre la polera de la selección
chilena, el uniforme de bomberos se le ve demasiado grande. Pero hay que reconocerlo:
lo usa con orgullo. Al igual que el tío Rodolfo, que maneja el tremendo carro. Como si
nada, se asoma por la ventana y dice:
—¿Qué esperan?
Nos miramos con la Dominga y Pablo. ¿Esperar?
Me siento como Han Solo en El regreso del Jedi. A mi hermano le encanta esa
película. Es como antigua, pero a él le gustan ese tipo de héroes. En fin. Cuando Han es
rescatado por sus amigos, dice algo así como «me ausento un tiempo y a todos les dan
delirios de superhéroes».
Chupete zanja cualquier duda y explica con urgencia.
—Súbanse a la bomba. Vamos a ir a sacar al Chuña… ahora, ¡rápido!
No nos da tiempo de ponernos a reír. O llorar. Ustedes eligen. La Dominga se la juega
primero. Pablo me agarra del cuello y me obliga a saltar a lo desconocido.
Comienza a sonar la sirena. El barrio ya está acostumbrado, así que nos movemos con
tranquilidad. Colgados como en las micros en hora punta, Chupete nos hace una seña para
que nos vistamos de bomberos. Me parece una idea absolutamente ridícula, pero la acepto
bajo estas extraordinarias circunstancias. A la Dominga se le arranca una sonrisa
encantadora, tanto que me arrepiento de haberla mandado a buena parte hace unos
minutos. Pablo se niega a vestirse de algo que no sea cool, pero su polola es más fuerte.
Las curvas son cerradas, la velocidad aumenta. Nos acercamos al corazón del peligro,
al nido de la maldad, al epicentro del enigma.
Entonces me asalta una duda: ¿cómo demonios vamos a entrar a ese lugar si solo
somos un grupo de niños? Ah, y un señor que para el resto del barrio es sinónimo de
borracho.
Supongo que mi hermano también lo imagina, porque cuando agarramos Tegualda,
advierte:
—¡Esto es una estupidez!
Y tiene razón. No con esas palabras, pero tiene razón. Esto es imposible, una soberana
tontera. Me arrepiento de mi corrida y de haber aceptado la invitación de Chupete. Quiero
huir. Ahora.
Entonces sucede algo extraño. El carro se detiene justo en la intersección con la calle
Colo-Colo. Veo la gran bodega del supemercado Eco y me tiemblan las rodillas. Pero al
bajar del camión me siento más seguro: en la calle, esperándonos con sus respectivos
uniformes de bomberos, hay al menos veinte hombres. Mi mamá diría «viejos patéticos»,
pero yo soy más benevolente. El tío Rodolfo nos informa:
—Este es mi ejército. Bomberos de tomo y lomo, la mayoría ya retirados, pero que
saben que acá están pasando cosas extrañas. Y si vamos a salvar a este barrio, entonces lo
vamos a hacer entre todos. ¿No es así, compañeros?
El resto de los señores lo aplauden. Me siento como en un concierto de rock.
102