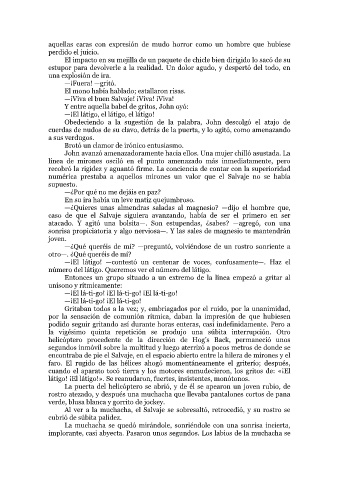Page 142 - Un-mundo-feliz-Huxley
P. 142
aquellas caras con expresión de mudo horror como un hombre que hubiese
perdido el juicio.
El impacto en su mejilla de un paquete de chicle bien dirigido lo sacó de su
estupor para devolverle a la realidad. Un dolor agudo, y despertó del todo, en
una explosión de ira.
—¡Fuera! —gritó.
El mono había hablado; estallaron risas.
—¡Viva el buen Salvaje! ¡Viva! ¡Viva!
Y entre aquella babel de gritos, John oyó:
—¡El látigo, el látigo, el látigo!
Obedeciendo a la sugestión de la palabra, John descolgó el atajo de
cuerdas de nudos de su clavo, detrás de la puerta, y lo agitó, como amenazando
a sus verdugos.
Brotó un clamor de irónico entusiasmo.
John avanzó amenazadoramente hacia ellos. Una mujer chilló asustada. La
línea de mirones osciló en el punto amenazado más inmediatamente, pero
recobró la rigidez y aguantó firme. La conciencia de contar con la superioridad
numérica prestaba a aquellos mirones un valor que el Salvaje no se había
supuesto.
—¿Por qué no me dejáis en paz?
En su ira había un leve matiz quejumbroso.
—¿Quieres unas almendras saladas al magnesio? —dijo el hombre que,
caso de que el Salvaje siguiera avanzando, había de ser el primero en ser
atacado. Y agitó una bolsita—. Son estupendas, ¿sabes? —agregó, con una
sonrisa propiciatoria y algo nerviosa—. Y las sales de magnesio te mantendrán
joven.
—¿Qué queréis de mí? —preguntó, volviéndose de un rostro sonriente a
otro—. ¿Qué queréis de mí?
—¡El látigo! —contestó un centenar de voces, confusamente—. Haz el
número del látigo. Queremos ver el número del látigo.
Entonces un grupo situado a un extremo de la línea empezó a gritar al
unísono y rítmicamente:
—¡El lá-ti-go! ¡El lá-ti-go! ¡El lá-ti-go!
—¡El lá-ti-go! ¡El lá-ti-go!
Gritaban todos a la vez; y, embriagados por el ruido, por la unanimidad,
por la sensación de comunión rítmica, daban la impresión de que hubiesen
podido seguir gritando así durante horas enteras, casi indefinidamente. Pero a
la vigésimo quinta repetición se produjo una súbita interrupción. Otro
helicóptero procedente de la dirección de Hog’s Back, permaneció unos
segundos inmóvil sobre la multitud y luego aterrizó a pocos metros de donde se
encontraba de pie el Salvaje, en el espacio abierto entre la hilera de mirones y el
faro. El rugido de las hélices ahogó momentáneamente el griterío; después,
cuando el aparato tocó tierra y los motores enmudecieron, los gritos de: «¡El
látigo! ¡El látigo!». Se reanudaron, fuertes, insistentes, monótonos.
La puerta del helicóptero se abrió, y de él se apearon un joven rubio, de
rostro atezado, y después una muchacha que llevaba pantalones cortos de pana
verde, blusa blanca y gorrito de jockey.
Al ver a la muchacha, el Salvaje se sobresaltó, retrocedió, y su rostro se
cubrió de súbita palidez.
La muchacha se quedó mirándole, sonriéndole con una sonrisa incierta,
implorante, casi abyecta. Pasaron unos segundos. Los labios de la muchacha se