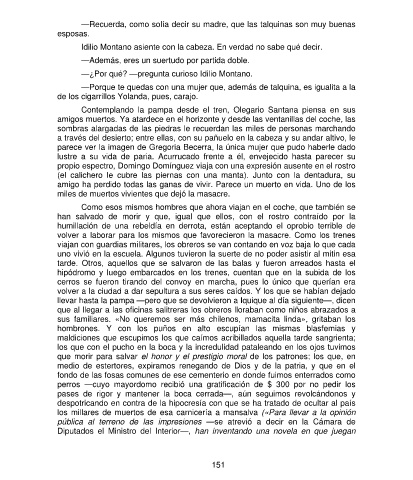Page 151 - Santa María de las Flores Negras
P. 151
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
—Recuerda, como solía decir su madre, que las talquinas son muy buenas
esposas.
Idilio Montano asiente con la cabeza. En verdad no sabe qué decir.
—Además, eres un suertudo por partida doble.
—¿Por qué? —pregunta curioso Idilio Montano.
—Porque te quedas con una mujer que, además de talquina, es igualita a la
de los cigarrillos Yolanda, pues, carajo.
Contemplando la pampa desde el tren, Olegario Santana piensa en sus
amigos muertos. Ya atardece en el horizonte y desde las ventanillas del coche, las
sombras alargadas de las piedras le recuerdan las miles de personas marchando
a través del desierto; entre ellas, con su pañuelo en la cabeza y su andar altivo, le
parece ver la imagen de Gregoria Becerra, la única mujer que pudo haberle dado
lustre a su vida de paria. Acurrucado frente a él, envejecido hasta parecer su
propio espectro, Domingo Domínguez viaja con una expresión ausente en el rostro
(el calichero le cubre las piernas con una manta). Junto con la dentadura, su
amigo ha perdido todas las ganas de vivir. Parece un muerto en vida. Uno de los
miles de muertos vivientes que dejó la masacre.
Como esos mismos hombres que ahora viajan en el coche, que también se
han salvado de morir y que, igual que ellos, con el rostro contraído por la
humillación de una rebeldía en derrota, están aceptando el oprobio terrible de
volver a laborar para los mismos que favorecieron la masacre. Como los trenes
viajan con guardias militares, los obreros se van contando en voz baja lo que cada
uno vivió en la escuela. Algunos tuvieron la suerte de no poder asistir al mitin esa
tarde. Otros, aquellos que se salvaron de las balas y fueron arreados hasta el
hipódromo y luego embarcados en los trenes, cuentan que en la subida de los
cerros se fueron tirando del convoy en marcha, pues lo único que querían era
volver a la ciudad a dar sepultura a sus seres caídos. Y los que se habían dejado
llevar hasta la pampa —pero que se devolvieron a Iquique al día siguiente—, dicen
que al llegar a las oficinas salitreras los obreros lloraban como niños abrazados a
sus familiares. «No queremos ser más chilenos, mamacita linda», gritaban los
hombrones. Y con los puños en alto escupían las mismas blasfemias y
maldiciones que escupimos los que caímos acribillados aquella tarde sangrienta;
los que con el pucho en la boca y la incredulidad pataleando en los ojos tuvimos
que morir para salvar el honor y el prestigio moral de los patrones; los que, en
medio de estertores, expiramos renegando de Dios y de la patria, y que en el
fondo de las fosas comunes de ese cementerio en donde fuimos enterrados como
perros —cuyo mayordomo recibió una gratificación de $ 300 por no pedir los
pases de rigor y mantener la boca cerrada—, aún seguimos revolcándonos y
despotricando en contra de la hipocresía con que se ha tratado de ocultar al país
los millares de muertos de esa carnicería a mansalva («Para llevar a la opinión
pública al terreno de las impresiones —se atrevió a decir en la Cámara de
Diputados el Ministro del Interior—, han inventando una novela en que juegan
151