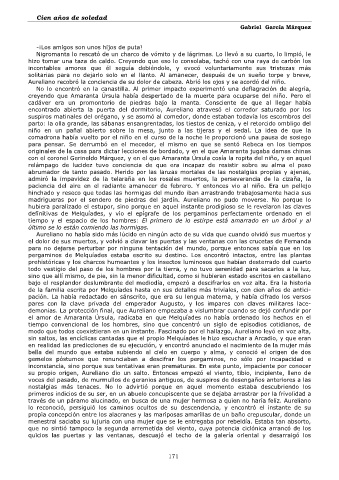Page 171 - Cien Años de Soledad
P. 171
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
-¡Los amigos son unos hijos de puta!
Nigromanta lo rescató de un charco de vómito y de lágrimas. Lo llevó a su cuarto, lo limpió, le
hizo tomar una taza de caldo. Creyendo que eso lo consolaba, tachó con una raya de carbón los
incontables amores que él seguía debiéndole, y evocó voluntariamente sus tristezas más
solitarias para no dejarlo solo en el llanto. Al amanecer, después de un sueño torpe y breve,
Aureliano recobró la conciencia de su dolor de cabeza. Abrió los ojos y se acordó del niño.
No lo encontró en la canastilla. Al primer impacto experimentó una deflagración de alegría,
creyendo que Amaranta Úrsula había despertado de la muerte para ocuparse del niño. Pero el
cadáver era un promontorio de piedras bajo la manta. Consciente de que al llegar había
encontrado abierta la puerta del dormitorio, Aureliano atravesó el corredor saturado por los
suspiros matinales del orégano, y se asomó al comedor, donde estaban todavía los escombros del
parto: la olla grande, las sábanas ensangrentadas, los tiestos de ceniza, y el retorcido ombligo del
niño en un pañal abierto sobre la mesa, junto a las tijeras y el sedal. La idea de que la
comadrona había vuelto por el niño en el curso de la noche le proporcionó una pausa de sosiego
para pensar. Se derrumbó en el mecedor, el mismo en que se sentó Rebeca en los tiempos
originales de la casa para dictar lecciones de bordado, y en el que Amaranta jugaba damas chinas
con el coronel Gerineldo Márquez, y en el que Amaranta Úrsula cosía la ropita del niño, y en aquel
relámpago de lucidez tuvo conciencia de que era incapaz de resistir sobre su alma el peso
abrumador de tanto pasado. Herido por las lanzas mortales de las nostalgias propias y ajenas,
admiró la impavidez de la telaraña en los rosales muertos, la perseverancia de la cizaña, la
paciencia del aire en el radiante amanecer de febrero. Y entonces vio al niño. Era un pellejo
hinchado y reseco que todas las hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hacia sus
madrigueras por el sendero de piedras del jardín. Aureliano no pudo moverse. No porque lo
hubiera paralizado el estupor, sino porque en aquel instante prodigioso se le revelaron las claves
definitivas de Melquíades, y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el
tiempo y el espacio de los hombres: El primero de lo estirpe está amarrado en un árbol y al
último se lo están comiendo las hormigas.
Aureliano no había sido más lúcido en ningún acto de su vida que cuando olvidó sus muertos y
el dolor de sus muertos, y volvió a clavar las puertas y las ventanas con las crucetas de Fernanda
para no dejarse perturbar por ninguna tentación del mundo, porque entonces sabía que en los
pergaminos de Melquíades estaba escrito su destino. Los encontró intactos, entre las plantas
prehistóricas y los charcos humeantes y los insectos luminosos que habían desterrado del cuarto
todo vestigio del paso de los hombres por la tierra, y no tuvo serenidad para sacarlos a la luz,
sino que allí mismo, de pie, sin la menor dificultad, como si hubieran estado escritos en castellano
bajo el resplandor deslumbrante del mediodía, empezó a descifrarlos en voz alta. Era la historia
de la familia escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales, con cien años de antici-
pación. La había redactado en sánscrito, que era su lengua materna, y había cifrado los versos
pares con la clave privada del emperador Augusto, y los impares con claves militares lace-
demonias. La protección final, que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por
el amor de Amaranta Úrsula, radicaba en que Melquíades no había ordenado los hechos en el
tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos, de
modo que todos coexistieran en un instante. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta,
sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquíades le hizo escuchar a Arcadio, y que eran
en realidad las predicciones de su ejecución, y encontró anunciado el nacimiento de la mujer más
bella del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma, y conoció el origen de dos
gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no sólo por incapacidad e
inconstancia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En este punto, impaciente por conocer
su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de
voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desengaños anteriores a las
nostalgias más tenaces. No lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los
primeros indicios de su ser, en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a
través de un páramo alucinado, en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano
lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia, y encontró el instante de su
propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde un
menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto,
que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó de los
quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los
171