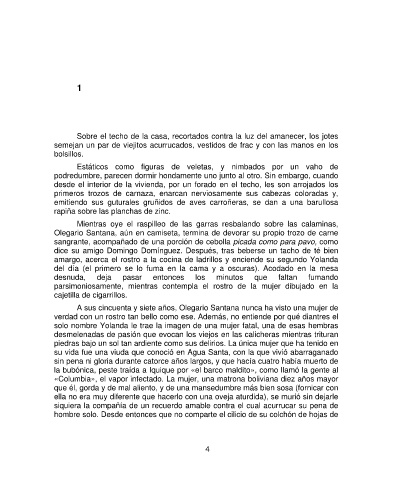Page 4 - Santa María de las Flores Negras
P. 4
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
1
Sobre el techo de la casa, recortados contra la luz del amanecer, los jotes
semejan un par de viejitos acurrucados, vestidos de frac y con las manos en los
bolsillos.
Estáticos como figuras de veletas, y nimbados por un vaho de
podredumbre, parecen dormir hondamente uno junto al otro. Sin embargo, cuando
desde el interior de la vivienda, por un forado en el techo, les son arrojados los
primeros trozos de carnaza, enarcan nerviosamente sus cabezas coloradas y,
emitiendo sus guturales gruñidos de aves carroñeras, se dan a una barullosa
rapiña sobre las planchas de zinc.
Mientras oye el raspilleo de las garras resbalando sobre las calaminas,
Olegario Santana, aún en camiseta, termina de devorar su propio trozo de carne
sangrante, acompañado de una porción de cebolla picada como para pavo, como
dice su amigo Domingo Domínguez. Después, tras beberse un tacho de té bien
amargo, acerca el rostro a la cocina de ladrillos y enciende su segundo Yolanda
del día (el primero se lo fuma en la cama y a oscuras). Acodado en la mesa
desnuda, deja pasar entonces los minutos que faltan fumando
parsimoniosamente, mientras contempla el rostro de la mujer dibujado en la
cajetilla de cigarrillos.
A sus cincuenta y siete años, Olegario Santana nunca ha visto una mujer de
verdad con un rostro tan bello como ese. Además, no entiende por qué diantres el
solo nombre Yolanda le trae la imagen de una mujer fatal, una de esas hembras
desmelenadas de pasión que evocan los viejos en las calicheras mientras trituran
piedras bajo un sol tan ardiente como sus delirios. La única mujer que ha tenido en
su vida fue una viuda que conoció en Agua Santa, con la que vivió abarraganado
sin pena ni gloria durante catorce años largos, y que hacía cuatro había muerto de
la bubónica, peste traída a Iquique por «el barco maldito», como llamó la gente al
«Columbia», el vapor infectado. La mujer, una matrona boliviana diez años mayor
que él, gorda y de mal aliento, y de una mansedumbre más bien sosa (fornicar con
ella no era muy diferente que hacerlo con una oveja aturdida), se murió sin dejarle
siquiera la compañía de un recuerdo amable contra el cual acurrucar su pena de
hombre solo. Desde entonces que no comparte el cilicio de su colchón de hojas de
4