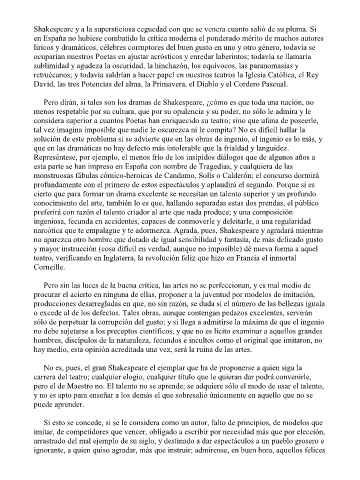Page 267 - Hamlet
P. 267
Shakespeare y a la supersticiosa ceguedad con que se venera cuanto salió de su pluma. Si
en España no hubiese combatido la crítica moderna el ponderado mérito de muchos autores
líricos y dramáticos, célebres corruptores del buen gusto en uno y otro género, todavía se
ocuparían nuestros Poetas en ajustar acrósticos y enredar laberintos; todavía se llamaría
sublimidad y agudeza la oscuridad, la hinchazón, los equívocos, las paranomasias y
retruécanos; y todavía saldrían a hacer papel en nuestros teatros la Iglesia Católica, el Rey
David, las tres Potencias del alma, la Primavera, el Diablo y el Cordero Pascual.
Pero dirán, si tales son los dramas de Shakespeare, ¿cómo es que toda una nación, no
menos respetable por su cultura, que por su opulencia y su poder, no sólo le admira y le
considera superior a cuantos Poetas han enriquecido su teatro; sino que ufana de poseerle,
tal vez imagina imposible que nadie le oscurezca ni le compita? No es difícil hallar la
solución de este problema si se advierte que en las obras de ingenio, el ingenio es lo más, y
que en las dramáticas no hay defecto más intolerable que la frialdad y languidez.
Represéntese, por ejemplo, el menos frío de los insípidos diálogos que de algunos años a
esta parte se han impreso en España con nombre de Tragedias, y cualquiera de las
monstruosas fábulas cómico-heroicas de Candamo, Solís o Calderón; el concurso dormirá
profundamente con el primero de estos espectáculos y aplaudirá el segundo. Porque si es
cierto que para formar un drama excelente se necesitan un talento superior y un profundo
conocimiento del arte, también lo es que, hallando separadas estas dos prendas, el público
preferirá con razón el talento criador al arte que nada produce; y una composición
ingeniosa, fecunda en accidentes, capaces de conmoverle y deleitarle, a una regularidad
narcótica que te empalague y te adormezca. Agrada, pues, Shakespeare y agradará mientras
no aparezca otro hombre que dotado de igual sensibilidad y fantasía, de más delicado gusto
y mayor instrucción (cosa difícil en verdad, aunque no imposible) dé nueva forma a aquel
teatro, verificando en Inglaterra, la revolución feliz que hizo en Francia el inmortal
Corneille.
Pero sin las luces de la buena crítica, las artes no se perfeccionan, y es mal medio de
procurar el acierto en ninguna de ellas, proponer a la juventud por modelos de imitación,
producciones desarregladas en que, no sin razón, se duda si el número de las bellezas iguala
o excede al de los defectos. Tales obras, aunque contengan pedazos excelentes, servirán
sólo de perpetuar la corrupción del gusto; y si llega a admitirse la máxima de que el ingenio
no debe sujetarse a los preceptos científicos, y que no es lícito examinar a aquellos grandes
hombres, discípulos de la naturaleza, fecundos e incultos como el original que imitaron, no
hay medio, esta opinión acreditada una vez, será la ruina de las artes.
No es, pues, el gran Shakespeare el ejemplar que ha de proponerse a quien siga la
carrera del teatro; cualquier elogio, cualquier título que le quieran dar podrá convenirle,
pero el de Maestro no. El talento no se aprende; se adquiere sólo el modo de usar el talento,
y no es apto para enseñar a los demás el que sobresalió únicamente en aquello que no se
puede aprender.
Si esto se concede, si se le considera como un autor, falto de principios, de modelos que
imitar, de competidores que vencer, obligado a escribir por necesidad más que por elección,
arrastrado del mal ejemplo de su siglo, y destinado a dar espectáculos a un pueblo grosero e
ignorante, a quien quiso agradar, más que instruir; admírense, en buen hora, aquellos felices