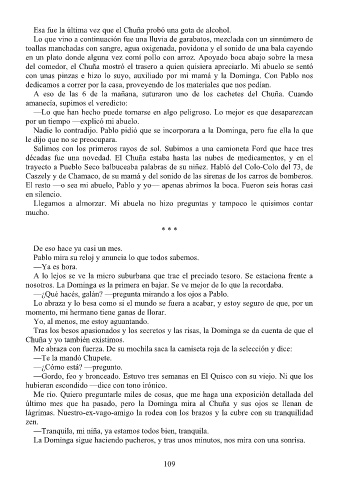Page 109 - El club de los que sobran
P. 109
Esa fue la última vez que el Chuña probó una gota de alcohol.
Lo que vino a continuación fue una lluvia de garabatos, mezclada con un sinnúmero de
toallas manchadas con sangre, agua oxigenada, povidona y el sonido de una bala cayendo
en un plato donde alguna vez comí pollo con arroz. Apoyado boca abajo sobre la mesa
del comedor, el Chuña mostró el trasero a quien quisiera apreciarlo. Mi abuelo se sentó
con unas pinzas e hizo lo suyo, auxiliado por mi mamá y la Dominga. Con Pablo nos
dedicamos a correr por la casa, proveyendo de los materiales que nos pedían.
A eso de las 6 de la mañana, suturaron uno de los cachetes del Chuña. Cuando
amanecía, supimos el veredicto:
—Lo que han hecho puede tornarse en algo peligroso. Lo mejor es que desaparezcan
por un tiempo —explicó mi abuelo.
Nadie lo contradijo. Pablo pidió que se incorporara a la Dominga, pero fue ella la que
le dijo que no se preocupara.
Salimos con los primeros rayos de sol. Subimos a una camioneta Ford que hace tres
décadas fue una novedad. El Chuña estaba hasta las nubes de medicamentos, y en el
trayecto a Pueblo Seco balbuceaba palabras de su niñez. Habló del Colo-Colo del 73, de
Caszely y de Chamaco, de su mamá y del sonido de las sirenas de los carros de bomberos.
El resto —o sea mi abuelo, Pablo y yo— apenas abrimos la boca. Fueron seis horas casi
en silencio.
Llegamos a almorzar. Mi abuela no hizo preguntas y tampoco le quisimos contar
mucho.
* * *
De eso hace ya casi un mes.
Pablo mira su reloj y anuncia lo que todos sabemos.
—Ya es hora.
A lo lejos se ve la micro suburbana que trae el preciado tesoro. Se estaciona frente a
nosotros. La Dominga es la primera en bajar. Se ve mejor de lo que la recordaba.
—¿Qué hacés, galán? —pregunta mirando a los ojos a Pablo.
Lo abraza y lo besa como si el mundo se fuera a acabar, y estoy seguro de que, por un
momento, mi hermano tiene ganas de llorar.
Yo, al menos, me estoy aguantando.
Tras los besos apasionados y los secretos y las risas, la Dominga se da cuenta de que el
Chuña y yo también existimos.
Me abraza con fuerza. De su mochila saca la camiseta roja de la selección y dice:
—Te la mandó Chupete.
—¿Cómo está? —pregunto.
—Gordo, feo y bronceado. Estuvo tres semanas en El Quisco con su viejo. Ni que los
hubieran escondido —dice con tono irónico.
Me río. Quiero preguntarle miles de cosas, que me haga una exposición detallada del
último mes que ha pasado, pero la Dominga mira al Chuña y sus ojos se llenan de
lágrimas. Nuestro-ex-vago-amigo la rodea con los brazos y la cubre con su tranquilidad
zen.
—Tranquila, mi niña, ya estamos todos bien, tranquila.
La Dominga sigue haciendo pucheros, y tras unos minutos, nos mira con una sonrisa.
109