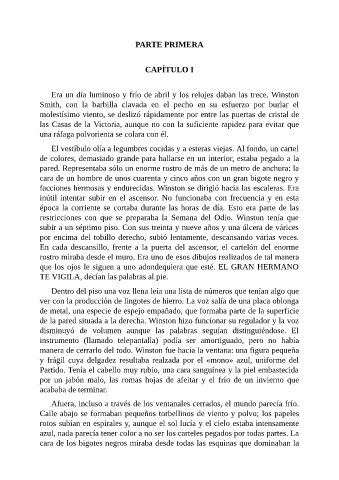Page 2 - 1984
P. 2
PARTE PRIMERA
CAPÍTULO I
Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las trece. Winston
Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el
molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de
las Casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que
una ráfaga polvorienta se colara con él.
El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel
de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado a la
pared. Representaba sólo un enorme rostro de más de un metro de anchura: la
cara de un hombre de unos cuarenta y cinco años con un gran bigote negro y
facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era
inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esta
época la corriente se cortaba durante las horas de día. Esto era parte de las
restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que
subir a un séptimo piso. Con sus treinta y nueve años y una úlcera de várices
por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces.
En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme
rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera
que los ojos le siguen a uno adondequiera que esté. EL GRAN HERMANO
TE VIGILA, decían las palabras al pie.
Dentro del piso una voz llena leía una lista de números que tenían algo que
ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga
de metal, una especie de espejo empañado, que formaba parte de la superficie
de la pared situada a la derecha. Winston hizo funcionar su regulador y la voz
disminuyó de volumen aunque las palabras seguían distinguiéndose. El
instrumento (llamado telepantalla) podía ser amortiguado, pero no había
manera de cerrarlo del todo. Winston fue hacia la ventana: una figura pequeña
y frágil cuya delgadez resultaba realzada por el «mono» azul, uniforme del
Partido. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida
por un jabón malo, las romas hojas de afeitar y el frío de un invierno que
acababa de terminar.
Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío.
Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo; los papeles
rotos subían en espirales y, aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente
azul, nada parecía tener color a no ser los carteles pegados por todas partes. La
cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la