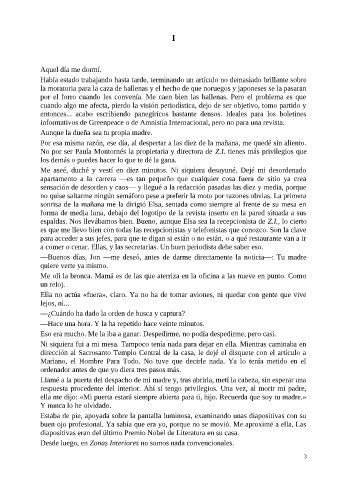Page 3 - Las Chicas de alambre
P. 3
I
Aquel día me dormí.
Había estado trabajando hasta tarde, terminando un artículo no demasiado brillante sobre
la moratoria para la caza de ballenas y el hecho de que noruegos y japoneses se la pasaran
por el forro cuando les convenía. Me caen bien las ballenas. Pero el problema es que
cuando algo me afecta, pierdo la visión periodística, dejo de ser objetivo, tomo partido y
entonces... acabo escribiendo panegíricos bastante densos. Ideales para los boletines
informativos de Greenpeace o de Amnistía Internacional, pero no para una revista.
Aunque la dueña sea tu propia madre.
Por esa misma razón, ese día, al despertar a las diez de la mañana, me quedé sin aliento.
No por ser Paula Montornés la propietaria y directora de Z.I. tienes más privilegios que
los demás o puedes hacer lo que te dé la gana.
Me aseé, duché y vestí en diez minutos. Ni siquiera desayuné. Dejé mi desordenado
apartamento a la carrera —es tan pequeño que cualquier cosa fuera de sitio ya crea
sensación de desorden y caos— y llegué a la redacción pasadas las diez y media, porque
no quise saltarme ningún semáforo pese a preferir la moto por razones obvias. La primera
sonrisa de la mañana me la dirigió Elsa, sentada como siempre al frente de su mesa en
forma de media luna, debajo del logotipo de la revista inserto en la pared situada a sus
espaldas. Nos llevábamos bien. Bueno, aunque Elsa sea la recepcionista de Z.I., lo cierto
es que me llevo bien con todas las recepcionistas y telefonistas que conozco. Son la clave
para acceder a sus jefes, para que te digan si están o no están, o a qué restaurante van a ir
a comer o cenar. Ellas, y las secretarias. Un buen periodista debe saber eso.
—Buenos días, Jon —me deseó, antes de darme directamente la noticia—: Tu madre
quiere verte ya mismo.
Me olí la bronca. Mamá es de las que aterriza en la oficina a las nueve en punto. Como
un reloj.
Ella no actúa «fuera», claro. Ya no ha de tomar aviones, ni quedar con gente que vive
lejos, ni...
—¿Cuándo ha dado la orden de busca y captura?
—Hace una hora. Y la ha repetido hace veinte minutos.
Eso era mucho. Me la iba a ganar. Despedirme, no podía despedirme, pero casi.
Ni siquiera fui a mi mesa. Tampoco tenía nada para dejar en ella. Mientras caminaba en
dirección al Sacrosanto Templo Central de la casa, le dejé el disquete con el artículo a
Mariano, el Hombre Para Todo. No tuve que decirle nada. Ya lo tenía metido en el
ordenador antes de que yo diera tres pasos más.
Llamé a la puerta del despacho de mi madre y, tras abrirla, metí la cabeza, sin esperar una
respuesta procedente del interior. Ahí sí tengo privilegios. Una vez, al morir mi padre,
ella me dijo: «Mi puerta estará siempre abierta para ti, hijo. Recuerda que soy tu madre.»
Y nunca lo he olvidado.
Estaba de pie, apoyada sobre la pantalla luminosa, examinando unas diapositivas con su
buen ojo profesional. Ya sabía que era yo, porque no se movió. Me aproximé a ella. Las
diapositivas eran del último Premio Nobel de Literatura en su casa.
Desde luego, en Zonas Interiores no somos nada convencionales.
3