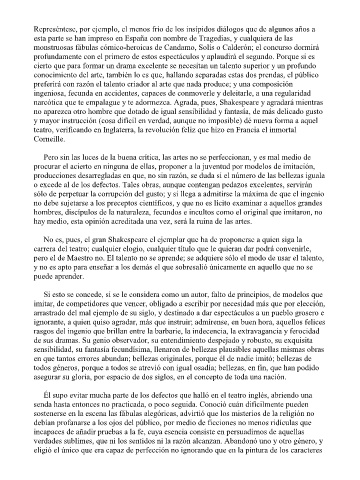Page 9 - Hamlet
P. 9
Represéntese, por ejemplo, el menos frío de los insípidos diálogos que de algunos años a
esta parte se han impreso en España con nombre de Tragedias, y cualquiera de las
monstruosas fábulas cómico-heroicas de Candamo, Solís o Calderón; el concurso dormirá
profundamente con el primero de estos espectáculos y aplaudirá el segundo. Porque si es
cierto que para formar un drama excelente se necesitan un talento superior y un profundo
conocimiento del arte, también lo es que, hallando separadas estas dos prendas, el público
preferirá con razón el talento criador al arte que nada produce; y una composición
ingeniosa, fecunda en accidentes, capaces de conmoverle y deleitarle, a una regularidad
narcótica que te empalague y te adormezca. Agrada, pues, Shakespeare y agradará mientras
no aparezca otro hombre que dotado de igual sensibilidad y fantasía, de más delicado gusto
y mayor instrucción (cosa difícil en verdad, aunque no imposible) dé nueva forma a aquel
teatro, verificando en Inglaterra, la revolución feliz que hizo en Francia el inmortal
Corneille.
Pero sin las luces de la buena crítica, las artes no se perfeccionan, y es mal medio de
procurar el acierto en ninguna de ellas, proponer a la juventud por modelos de imitación,
producciones desarregladas en que, no sin razón, se duda si el número de las bellezas iguala
o excede al de los defectos. Tales obras, aunque contengan pedazos excelentes, servirán
sólo de perpetuar la corrupción del gusto; y si llega a admitirse la máxima de que el ingenio
no debe sujetarse a los preceptos científicos, y que no es lícito examinar a aquellos grandes
hombres, discípulos de la naturaleza, fecundos e incultos como el original que imitaron, no
hay medio, esta opinión acreditada una vez, será la ruina de las artes.
No es, pues, el gran Shakespeare el ejemplar que ha de proponerse a quien siga la
carrera del teatro; cualquier elogio, cualquier título que le quieran dar podrá convenirle,
pero el de Maestro no. El talento no se aprende; se adquiere sólo el modo de usar el talento,
y no es apto para enseñar a los demás el que sobresalió únicamente en aquello que no se
puede aprender.
Si esto se concede, si se le considera como un autor, falto de principios, de modelos que
imitar, de competidores que vencer, obligado a escribir por necesidad más que por elección,
arrastrado del mal ejemplo de su siglo, y destinado a dar espectáculos a un pueblo grosero e
ignorante, a quien quiso agradar, más que instruir; admírense, en buen hora, aquellos felices
rasgos del ingenio que brillan entre la barbarie, la indecencia, la extravagancia y ferocidad
de sus dramas. Su genio observador, su entendimiento despejado y robusto, su exquisita
sensibilidad, su fantasía fecundísima, llenaron de bellezas plausibles aquellas mismas obras
en que tantos errores abundan; bellezas originales, porque él de nadie imitó; bellezas de
todos géneros, porque a todos se atrevió con igual osadía; bellezas, en fin, que han podido
asegurar su gloria, por espacio de dos siglos, en el concepto de toda una nación.
Él supo evitar mucha parte de los defectos que halló en el teatro inglés, abriendo una
senda hasta entonces no practicada, o poco seguida. Conoció cuán difícilmente pueden
sostenerse en la escena las fábulas alegóricas, advirtió que los misterios de la religión no
debían profanarse a los ojos del público, por medio de ficciones no menos ridículas que
incapaces de añadir pruebas a la fe, cuya esencia consiste en persuadirnos de aquellas
verdades sublimes, que ni los sentidos ni la razón alcanzan. Abandonó uno y otro género, y
eligió el único que era capaz de perfección no ignorando que en la pintura de los caracteres