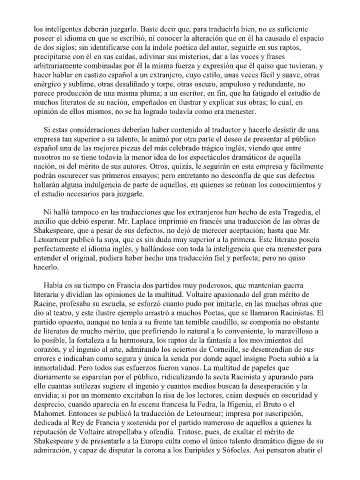Page 3 - Hamlet
P. 3
los inteligentes deberán juzgarlo. Baste decir que, para traducirla bien, no es suficiente
poseer el idioma en que se escribió, ni conocer la alteración que en él ha causado el espacio
de dos siglos; sin identificarse con la índole poética del autor, seguirle en sus raptos,
precipitarse con él en sus caídas, adivinar sus misterios, dar a las voces y frases
arbitrariamente combinadas por él la misma fuerza y expresión que él quiso que tuvieran, y
hacer hablar en castizo español a un extranjero, cuyo estilo, unas veces fácil y suave, otras
enérgico y sublime, otras desaliñado y torpe, otras oscuro, ampuloso y redundante, no
parece producción de una misma pluma; a un escritor, en fin, que ha fatigado el estudio de
muchos literatos de su nación, empeñados en ilustrar y explicar sus obras; lo cual, en
opinión de ellos mismos, no se ha logrado todavía como era menester.
Si estas consideraciones deberían haber contenido al traductor y hacerle desistir de una
empresa tan superior a su talento, le animó por otra parte el deseo de presentar al público
español una de las mejores piezas del más celebrado trágico inglés, viendo que entre
nosotros no se tiene todavía la menor idea de los espectáculos dramáticos de aquella
nación, ni del mérito de sus autores. Otros, quizás, le seguirán en esta empresa y fácilmente
podrán oscurecer sus primeros ensayos; pero entretanto no desconfía de que sus defectos
hallarán alguna indulgencia de parte de aquellos, en quienes se reúnan los conocimientos y
el estudio necesarios para juzgarle.
Ni halló tampoco en las traducciones que los extranjeros han hecho de esta Tragedia, el
auxilio que debió esperar. Mr. Laplace imprimió en francés una traducción de las obras de
Shakespeare, que a pesar de sus defectos, no dejó de merecer aceptación; hasta que Mr.
Letourneur publicó la suya, que es sin duda muy superior a la primera. Este literato poseía
perfectamente el idioma inglés, y hallándose con toda la inteligencia que era menester para
entender el original, pudiera haber hecho una traducción fiel y perfecta; pero no quiso
hacerlo.
Había en su tiempo en Francia dos partidos muy poderosos, que mantenían guerra
literaria y dividían las opiniones de la multitud. Voltaire apasionado del gran mérito de
Racine, profesaba su escuela, se esforzó cuanto pudo por imitarle, en las muchas obras que
dio al teatro, y este ilustre ejemplo arrastró a muchos Poetas, que se llamaron Racinistas. El
partido opuesto, aunque no tenía a su frente tan temible caudillo, se componía no obstante
de literatos de mucho mérito, que prefiriendo lo natural a lo conveniente, lo maravilloso a
lo posible, la fortaleza a la hermosura, los raptos de la fantasía a los movimientos del
corazón, y el ingenio al arte, admirando los aciertos de Corneille, se desentendían de sus
errores e indicaban como segura y única la senda por donde aquel insigne Poeta subió a la
inmortalidad. Pero todos sus esfuerzos fueron vanos. La multitud de papeles que
diariamente se esparcían por el público, ridiculizando la secta Racinista y apurando para
ello cuantas sutilezas sugiere el ingenio y cuantos medios buscan la desesperación y la
envidia; si por un momento excitaban la risa de los lectores, caían después en oscuridad y
desprecio, cuando aparecía en la escena francesa la Fedra, la Ifigenia, el Bruto o el
Mahomet. Entonces se publicó la traducción de Letourneur; impresa por suscripción,
dedicada al Rey de Francia y sostenida por el partido numeroso de aquellos a quienes la
reputación de Voltaire atropellaba y ofendía. Tratose, pues, de exaltar el mérito de
Shakespeare y de presentarle a la Europa culta como el único talento dramático digno de su
admiración, y capaz de disputar la corona a los Eurípides y Sófocles. Así pensaron abatir el