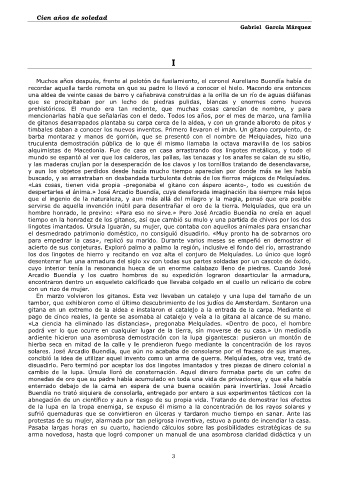Page 3 - Cien Años de Soledad
P. 3
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
I
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de
recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces
una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas
que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos
prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para
mencionarlas había que señalarías con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia
de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y
timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de
barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una
truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios
alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el
mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio,
y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse,
y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había
buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades.
«Las cosas, tienen vida propia -pregonaba el gitano con áspero acento-, todo es cuestión de
despertarles el ánima.» José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos
que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá del milagro y la magia, pensó que era posible
servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un
hombre honrado, le previno: «Para eso no sirve.» Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel
tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos
lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar
el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de sobrarnos oro
para empedrar la casa», replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el
acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando
los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró
desenterrar fue una armadura del siglo xv con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido,
cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José
Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura,
encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre
con un rizo de mujer.
En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un
tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Amsterdam. Sentaron una
gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el
pago de cinco reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano.
«La ciencia ha eliminado las distancias», pregonaba Melquíades. «Dentro de poco, el hombre
podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa.» Un mediodía
ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca: pusieron un montón de
hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos
solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes,
concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquíades, otra vez, trató de
disuadirlo. Pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a
cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de
monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones, y que ella había
enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirías. José Arcadio
Buendía no trató siquiera de consolarla, entregado por entero a sus experimentos tácticos con la
abnegación de un científico y aun a riesgo de su propia vida. Tratando de demostrar los efectos
de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y
sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las
protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa.
Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su
arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un
3